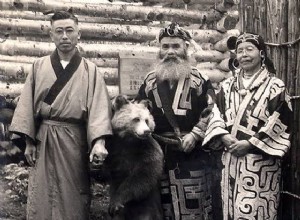Francisco I es el monarca que más a menudo encarna el modelo del príncipe renacentista . Si bien este último marca la transición entre la Edad Media y la era llamada “moderna”, está más vinculado al campo artístico que a la política. Sin embargo, también marca una evolución entre el príncipe de la Edad Media y el de la época moderna, entre finales del siglo XV y principios del XVI.
Francisco I es el monarca que más a menudo encarna el modelo del príncipe renacentista . Si bien este último marca la transición entre la Edad Media y la era llamada “moderna”, está más vinculado al campo artístico que a la política. Sin embargo, también marca una evolución entre el príncipe de la Edad Media y el de la época moderna, entre finales del siglo XV y principios del XVI.
Una definición del príncipe renacentista
Definir al príncipe es la primera dificultad, especialmente cuando se trata de un período de transición. Si nos detenemos en la definición de la Edad Media, para Francia es relativamente sencilla, ya que se trata evidentemente del rey, pero también de los príncipes de sangre. Para Italia es un poco más complejo, porque podemos considerar al príncipe todos los señores como los Visconti de Milán, los Este de Ferrara, porque ejercen un poder temporal, la mayoría de las veces dinástico, incluso en las repúblicas (como los Medici en Florencia). Lo mismo se aplica a los príncipes de la Iglesia (el propio Papa tiene poder temporal), pero no nos ocuparemos de ellos aquí.
De hecho, el príncipe puede definirse desde dos ángulos:una sociedad de príncipes, dinástica y política, con una dimensión jerárquica; y la importancia de la soberanía, especialmente territorial a finales de la Edad Media, época en la que precisamente se reflexionaba mucho sobre la naturaleza del príncipe y su poder, a través del género literario de “espejos de príncipes”.
Además, no debemos olvidar la importancia de la imagen, y por ello considerar como príncipe a quien asegurará su dominación social mediante el uso de las artes y la exaltación de su poder, magnificencia (inspirada en Aristóteles). Una característica específica de esta era de transición, y más aún de la próxima. Esta definición estaría en la línea de la de Maquiavelo que afirma que el príncipe es quien convence de que lo es (“gobernar es hacer creer”).
¿Una ruptura con la Edad Media?
Los contemporáneos, pero también los historiadores, insistieron durante mucho tiempo en una ruptura entre el príncipe medieval y el príncipe renacentista. Este último fue presentado, especialmente en Italia, como un ser cínico y egoísta, que despreciaba la concepción medieval del príncipe legítimo de sangre o divino, pero también sabio y filosófico. Príncipe del Renacimiento, contaba sobre todo con sus talentos, más que con una jerarquía social. Se habría producido, por tanto, una ruptura, una especificidad del príncipe “moderno”. ¿Es realmente así o la evolución es más sutil? Tomemos el ejemplo de Italia.
 Los príncipes italianos de los siglos XV y XVI son acusados regularmente de un uso bastante irrazonable de la violencia. Algunos de ellos son también antiguos condottieros, como Federico da Montefeltro, conde de Urbino en 1444. El otro ejemplo famoso del hombre que utiliza la violencia para establecer su poder principesco es, evidentemente, el de César Borgia. Por tanto, el príncipe del Renacimiento utilizó la violencia para ganar poder, pero también para conservarlo. Los contemporáneos no dejan de notarlo, incluso lo condenan y lo exageran... cuando se trata de príncipes rivales. Porque la violencia no se condena como tal:lo esencial es que el príncipe sea justo; no es respetado ni legítimo si sólo utiliza la fuerza. Así, un hombre como Federico da Montefeltro puede ser considerado un buen príncipe porque también es protector de las artes y de sus súbditos. La piedad también es vista como algo positivo e incluso necesario. ¿En esto se diferencia tanto del príncipe de la Edad Media?
Los príncipes italianos de los siglos XV y XVI son acusados regularmente de un uso bastante irrazonable de la violencia. Algunos de ellos son también antiguos condottieros, como Federico da Montefeltro, conde de Urbino en 1444. El otro ejemplo famoso del hombre que utiliza la violencia para establecer su poder principesco es, evidentemente, el de César Borgia. Por tanto, el príncipe del Renacimiento utilizó la violencia para ganar poder, pero también para conservarlo. Los contemporáneos no dejan de notarlo, incluso lo condenan y lo exageran... cuando se trata de príncipes rivales. Porque la violencia no se condena como tal:lo esencial es que el príncipe sea justo; no es respetado ni legítimo si sólo utiliza la fuerza. Así, un hombre como Federico da Montefeltro puede ser considerado un buen príncipe porque también es protector de las artes y de sus súbditos. La piedad también es vista como algo positivo e incluso necesario. ¿En esto se diferencia tanto del príncipe de la Edad Media?
La búsqueda de legitimidad es la misma obsesión para los príncipes, especialmente en Italia. Una legitimidad basada en la tradición, que se puede calificar de medieval. Así, vemos a Ludovico el Moro pagando cuatrocientos mil ducados al emperador Maximiliano para convertirlo en duque en 1493. Otro ejemplo es el retrato de Federico da Montefeltro realizado por Justo de Gante y Pedro Berruguete, que muestra al duque (desde 1475) mostrando el Orden del Armiño (recibida de Ferrante de Nápoles) y Orden de la Jarretera (recibida de Eduardo VI de Inglaterra):un deseo de ser reconocido como príncipe por sus pares. Los príncipes son también coleccionistas de iluminaciones y libros de horas, o novelas de caballerías como se pueden ver en las bibliotecas de los Visconti o de los Este. Los Gonzaga de Mantua hicieron pintar a Pisanello escenas del ciclo artúrico (1440). Evidentemente, cuando uno obtiene su legitimidad (por un título) del Papa, el prestigio es aún mayor.
Como podemos ver, la ruptura con la Edad Media no es tan significativa como se suele pensar, especialmente en lo que respecta a la legitimidad. Quizás lo más probable es que la evolución tenga que ver con cómo gobernar.
El modo de gobierno del príncipe italiano
Quedémonos en Italia, donde la situación es más compleja. Como hemos comentado, el poder principesco en la península se ejerce sobre señoríos, pero también sobre repúblicas como Florencia. Por tanto, el modo de gobierno es variado.

Los historiadores han creído durante mucho tiempo que el Renacimiento estuvo marcado por la autoridad efectiva del gobierno del príncipe, apoyado por ejércitos profesionales y números crecientes, que requirieron cargas más pesadas y una profesionalización de la burocracia, para en detrimento de los privilegios de la Iglesia o de la nobleza. Los príncipes establecen normas legislativas, organizan magistraturas o ejercen un control más fuerte sobre la distribución de los beneficios eclesiásticos. También apoyan el comercialismo y estimulan la economía local, como los Sforza de Milán. Sin embargo, esta observación debe matizarse, porque las dificultades persisten, por ejemplo en la lucha contra el hambre o las epidemias, o en el ámbito económico frente a la competencia extranjera. Asimismo, muchos privilegios permanecen y ningún príncipe logra obtener un control real sobre la Iglesia a nivel local.
Las dificultades de los príncipes italianos también se notan en el control de las finanzas. Las necesidades van en aumento, al igual que los problemas en la recaudación de impuestos. No son infrecuentes los gravámenes excepcionales, o incluso el empeño de sus bienes. La administración, como hemos visto, se está profesionalizando y las capacidades de los funcionarios están mejorando, entre los que encontramos cada vez más humanistas. El príncipe se rodea de ellos en la corte y los pone en escena a través de las artes. Sin embargo, también en este caso hay que frenar el control ejercido por el príncipe italiano:la administración a menudo se confunde, las acusaciones se multiplican y favorecen el clientelismo, el alcance de la propaganda en la corte –y más aún fuera de ella– es relativo. /P>
Por lo tanto, debemos calificar el "modelo" italiano, incluso si trajo algunos cambios en el campo económico y fiscal, la organización del ejército, el papel del príncipe en la vida. de las artes o en la burocracia. No se deje engañar por la abundancia de fuentes, centrándose únicamente en los registros públicos. El pensamiento político de la época, en Italia, sigue siendo relativamente conservador y tradicionalista, a pesar de Maquiavelo. Y la definición de Estado sigue siendo ambigua y estrechamente ligada a la personalidad misma del príncipe. Entonces, ¿qué pasa con Francia, donde el poder parece mucho más centralizado en torno a un príncipe que domina a los demás?
El fin de los principados en Francia
La influencia de los príncipes en Francia alcanzó su apogeo durante el reinado de Carlos VI (1380-1422), con la lucha entre armañacs y borgoñones que casi llevó al reino a la desintegración. . El final de la Guerra de los Cien Años cambió la situación y pronto sólo quedaron dos grandes principados que amenazaban la autoridad real:Bretaña y Borgoña. La acción de Luis XI contra Carlos el Temerario (derrotado en Nancy en 1477) soluciona el problema de Borgoña, luego el matrimonio de Carlos VIII con Ana de Bretaña permite el inicio de la integración de esta provincia en el reino de Francia, aunque sea realmente efectivo sólo bajo François Ier. A principios del siglo XVI, los grandes principados fueron absorbidos por el dominio real, quedando sólo el Borbón, finalmente integrado en 1527 tras la traición del condestable Carlos de Borbón.
El rey de Francia se encuentra así como un príncipe con preeminencia real sobre los demás príncipes, una situación muy diferente a la de Italia. Esto probablemente explica en parte la facilidad con la que los reyes de Francia conquistaron el norte de la península a Carlos VIII.
El rey de Francia, príncipe de las artes
Aunque el mecenazgo y el interés por las artes ya estaban presentes entre los príncipes de finales de la Edad Media, desde Carlos V hasta Juan de Berry, sin olvidar a los duques de Borgoña, también -La llamada magnificencia se convierte en una característica central del príncipe del Renacimiento, el rey de Francia a la cabeza. Por magnificencia debemos entender “la capacidad del príncipe de demostrar su derecho a gobernar por su riqueza y por las acciones y gestos magnánimos que de ella se derivan”. El escenario ideal para la magnificencia son, obviamente, las artes.

La política de mecenazgo de Francisco I (término posterior) tiene dos inspiraciones:la de sus predecesores Carlos VIII y Luis XII, y más aún la de los príncipes italianos, ya sea a través de la Guerras italianas o vínculos dinásticos (Francisco I afirma tener parentesco con los Visconti). Por ello, el rey de Francia se rodea de artistas, como Leonardo da Vinci o Jean Clouet, y recluta a los más famosos para poner en escena su imagen y su poder, como Rosso para la galería Francisco I de Fontainebleau, destinada a magnificar al soberano. . Este mecenazgo también sirvió de modelo para otros príncipes, como Ana de Montmorency.
El príncipe y sus súbditos
Si en Italia el apoyo popular no es realmente la prioridad de los príncipes, ¿qué pasa con Francia? ¿Qué relación tenía el príncipe renacentista, el rey Francisco I (y su hijo y sucesor Enrique II), con sus súbditos?
La herencia medieval todavía importa mucho a principios del Renacimiento, pero los gobernantes dependen cada vez más de la relación con sus súbditos. El contexto del final de la Guerra de los Cien Años y de los grandes principados reunió a los súbditos detrás de la persona del rey, en un movimiento que ciertamente podría comenzar con Philippe le Bel, pero que se hizo realidad con Luis XI y Carlos VIII. , sin olvidar al popular Luis XII. Francisco I es heredero.
Los súbditos del rey se reúnen en comunidades de habitantes, oficios, compañías de oficiales, etc. La identidad corporativa es, pues, esencial en la relación entre el príncipe y sus súbditos. ¿Existe entonces un diálogo entre ellos? Hay que ponerlo en perspectiva y centrarse principalmente en la petición de favores y el agravio. Además, este diálogo se endureció con Francisco I, que prohibió los acercamientos colectivos, a diferencia de Carlos VIII o Luis XII, que no impidieron que las peticiones vieran la luz, especialmente en las ciudades, desembocando en ocasiones en ordenanzas reales. . Por tanto, los sujetos no son socios de pleno derecho.
La transición entre el príncipe de la Edad Media y el del Renacimiento es, por tanto, progresiva, tanto en su forma de llegar al poder como de buscar legitimidad, de gobernar o de potenciar. su imagen. De hecho, existe una influencia medieval en el comportamiento de los príncipes del Renacimiento, que se supone que hace borrón y cuenta nueva.
Sin embargo, las diferencias son visibles si comparamos Italia y Francia, donde la autoridad de un solo príncipe, el rey, tiene prioridad sobre los demás, a diferencia de los italianos. Por tanto, podemos preguntarnos si la monarquía también evoluciona, y si la monarquía renacentista ya está marcada por la tentación absolutista que encarnará a los soberanos franceses a partir del siglo XVII.
Bibliografía
- P. Hamon, Los Renacimientos (1453-1559), colección Histoire de France dir. por Joël Cornette, Belin, 2010.
- A. Jouanna, La France au XVIe siècle (1483-1598), PUF, 2006.
- E. Garin (dir), hombre del Renacimiento, Seuil, 1990.
- P. Burke, El Renacimiento europeo, History Points, 2000.
- A. Chastel, arte francés. Tiempos modernos, 1430-1620, Flammarion, 2000.