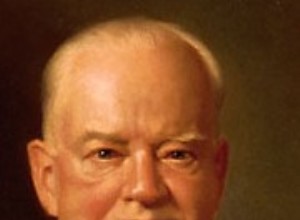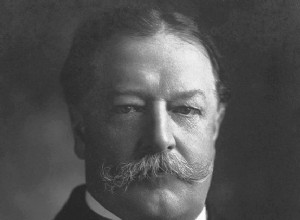Historia de Chicago , Andrew Diamond y Pap Ndiaye, Fayard, 2013
El título un tanto engañoso de este libro parece ofrecer una historia sintética y convencional de la "ciudad", como Fayard ya ha publicado muchas veces, ya sea desde Roma, Beirut o Viena. Sin embargo, este texto, escrito a cuatro manos por dos americanistas, no presenta una historia académica e institucional de la ciudad. El tono, políticamente comprometido, socialmente orientado, sorprenderá a quienes estén acostumbrados a las publicaciones de referencia de las ediciones Fayard. Este libro parece menos una síntesis para el gran público que una obra más académica, digna de los catálogos de editoriales más comprometidas y especializadas como La Découverte. Ni política ni económica, esta historia pretende, como admiten sus autores en su introducción, ser una "historia social y popular" de la ciudad. Al leer el libro, me pareció que esta precisión programática aún no era lo suficientemente limitante. Diamond y Ndiaye no escribieron una historia popular, sino una historia racial. historia –usemos por una vez el término en su significado americano, amplio, neutral y sin las desafortunadas insinuaciones que percibimos, en Francia, con este adjetivo– centrada en la comunidad afroamericana de Chicago y sus relaciones con otras comunidades e instituciones institucionales. fuerza. Apenas una cuarta parte del libro está dedicada al desarrollo histórico de Chicago, a su impresionante desarrollo industrial, a su relativa decadencia y a su más o menos difícil reconversión. Las tres cuartas partes restantes del libro se centran en la interesante historia de los afroamericanos en Chicago. El ejemplo está lo suficientemente bien tratado como para presentar al lector francés, a pesar de sus limitaciones, una verdadera apertura a la realidad del terreno urbano americano.
Esta perspectiva de aprehender un objeto social a través del prisma de la etnicidad (ahora usaré étnica en lugar de racial en esta nota) se basa en un sesgo:la comprensión de una ciudad americana parece posible, para los autores, sólo a partir de las comunidades que la fundaron, de su progresiva integración o de su segregación en el espacio público. y política. Estas comunidades se constituyen como tales por motivos muy diversos:origen étnico, lengua, religión, color de piel. Su reconocimiento mutuo como entidades autónomas debe permitir su diálogo y su existencia con las autoridades administrativas. Sin embargo, no son un hecho de la organización urbana; hay una historia de formación de comunidades (y su desaparición). Los autores muestran así, partiendo del marco afroamericano de su análisis, cómo las comunidades mexicana y puertorriqueña se constituyeron como interlocutores sociales, primero como una comunidad "latina" y, segundo, como dos conjuntos distintos, "puertorriqueños" y " Mexicano". Para el poder municipal, y esta tendencia se ha visto acentuada por el control permanente del Partido Demócrata (gran "balcanizador") sobre la ciudad desde hace 80 años, toda la política se organiza en torno a las comunidades, por las comunidades, para las comunidades. La “balcanización” de la ciudad, que Diamond y Ndiaye explican muy bien, es el resultado de repetidas interacciones entre las categorías de aprehensión política del poder municipal y las reivindicaciones “étnicas” de las diferentes comunidades. Es muy interesante notar que Chicago no es una comunidad unificada, el famoso crisol de la mitología americana, sino una marquetería, un mosaico de pequeñas comunidades, todas en competencia en el campo social y político. Particularmente insisto en esta idea de competencia porque, si bien los autores no lo analizan explícitamente, emerge como el personaje principal de la historia de Chicago; es la competencia entre comunidades la que estructura, en un segundo tiempo, los fenómenos de dominación que los dos autores observan y analizan. Estas luchas conducen a negociaciones, treguas y acuerdos, en los que, por supuesto, no faltan consideraciones de poder económico y social.
La descripción interior de Chicago como un campo de fuerzas sociales y políticas es probablemente el aspecto más interesante del libro, así como el más exótico, para un lector francés no familiarizado con la funcionamiento de las grandes ciudades americanas (Chicago es, detrás de Nueva York y Los Ángeles, la tercera ciudad más grande del país; su apodo, que data de antes del surgimiento de la megalópolis californiana, es incluso La segunda ciudad ). Esta lucha comunitaria se observa a través de la comunidad negra.
El público francés puede descubrir dos características históricas de la ciudad americana, características que probablemente desconoce:las "Máquinas" electorales y el amplio margen de acción de los ejecutivos municipales. . El Partido Demócrata ha dominado la política de Chicago durante décadas mediante un clientelismo extremadamente sofisticado, incluso nepotismo. Olvidemos los ejemplos más desgarradores de Jacques Médecin, Patrick Balkany u otros ejecutivos municipales franceses condenados por los tribunales, nada se puede comparar con la impune Machine Daley, que lleva el nombre de los dos alcaldes, el padre y el hijo, que gobernaron la ciudad. durante medio siglo. Si el hijo (1989-2011) puede presumir de una serie de éxitos económicos y urbanos reconocidos a nivel nacional, éxitos que los autores sin embargo cuestionan firmemente, el padre (1959-1976), en cambio, es visto como jefe , un verdadero padrino , corruptos y deshonestos. La actitud de la policía durante los disturbios asesinos de la Convención Demócrata de 1968, el asesinato de un concejal negro unos años antes o la del radical Fred Hampton en un tiroteo supera con creces toda nuestra experiencia francesa. Daley asignó mercados, lugares y funciones a su gusto, sin ningún control real por parte del ayuntamiento. Su actuación sobre la ciudad, si bien ha sabido mantener una forma de atractivo económico en plena reconversión industrial, está muy alejada de las normas morales vigentes. Su peso en el Partido Demócrata de Illinois le convirtió incluso en un actor clave en las elecciones presidenciales, por ejemplo para Kennedy en 1960. Hay que decir que tenía en su mano varios distritos electorales clave, ofreciendo puestos y recompensas a los buenos votantes... Ningún demócrata podría ganar la presidencia sin Illinois... y ningún demócrata podría ganar Illinois sin Chicago. Daley era intocable. La imagen de la alta dirección de Daley se analiza a través del prisma de la comunidad afroamericana, particularmente en dificultades en el Chicago económicamente en decadencia de los años 60 y 70:el ex alcalde no sale de allí, es lo menos que podemos decir, adulto. Al hijo de Daley, con métodos muy diferentes, se le pueden atribuir en cambio varios éxitos:con él la ciudad se renueva, se vuelve atractiva, más dinámica y turística que nunca. Los autores sólo reconocen de pasada sus éxitos, que le convirtieron, en palabras del presidente Clinton, en "el mejor alcalde de Estados Unidos". Al contrario, lo critican por haber profundizado las desigualdades, fortalecido el funcionamiento comunitario de la ciudad, privatizado los servicios públicos, pero también por no haber combatido las causas económicas de la violencia urbana, que sigue siendo muy importante en una ciudad infestada de pandillas, etc. y Diamond se alejan de la síntesis objetiva para documentar los "crímenes neoliberales" del régimen de Daley (y de su sucesor, cercano a Obama, Rahm Emanuel). El lector juzgará esta acusación a la luz de su propia sensibilidad política.
Como dije anteriormente, el análisis de los autores no sólo está sesgado por sus sesgos políticos (bastante defendibles), sino por la elección desde el prisma del análisis afroamericano. Chicago, crisol de culturas, ciudad de inmigración, podría, en el marco de una síntesis como ésta, haber sido aprehendida en toda la multiplicidad y diversidad de las comunidades que la fundaron:irlandeses, avispas, polacos, italianos y hoy indios hui. coreanos, etc. Es lamentable que las interacciones entre la "Máquina" democrática y las comunidades judía, italiana e irlandesa no estén más desarrolladas. Los autores, sin anunciarlo explícitamente, prefirieron restringir sus comentarios únicamente a la comunidad afroamericana. Sólo mencionan a los irlandeses o a los italianos, en las primeras cien páginas de su análisis. Hacia el final del libro, también ofrecen una rápida visión general de la composición étnica actual de la ciudad. Al leerlos, uno tiene la impresión de que la única clase "baja" de Chicago, el Chicago de La Selva de Upton Sinclair, el Chicago de los mataderos y las fábricas, el Chicago industrial de los gánsteres, el Chicago económicamente en decadencia, era la comunidad afroamericana. ¿Qué pasa con los trabajadores pobres? ¿Qué pasa con los inmigrantes recientes? Durante toda una parte del siglo XX, los negros fueron sólo una minoría, inicialmente bastante pequeña, aislada y económicamente segregada (el Partido Demócrata y sus sindicatos han estado durante mucho tiempo en la retaguardia de las luchas raciales). Me parece fundamental que el análisis los tenga en cuenta. Que se limite a ellos es, en mi opinión, el principal escollo del libro (de la página 131 a la 372, el análisis se centra en la comunidad afroamericana, su extensión demográfica y los problemas que encuentra, particularmente con la administración Daley). ). En el lado negativo, el lector podrá ciertamente observar el funcionamiento de la "Máquina" y la evolución económica de la ciudad, pero sin poder apartarse nunca del punto de vista comunitario adoptado. Esta elección es además el punto ciego del libro:el presupuesto teórico de aprehender la historia de la ciudad americana a través de la de las comunidades que la componen no se presenta, ni se comenta, ni se pone en perspectiva.
Sin embargo, la historia de la comunidad negra en la ciudad es muy interesante. Chicago se ha consolidado gradualmente como capital de la América negra, papel que ha asumido aún más en el imaginario estadounidense desde la llegada a la presidencia de Barack Obama, producto del sistema democrático de la ciudad. Está constituido por los aportes regulares de los negros del sur profundo , huyendo de la segregación, desde la primera década del siglo XX hasta los años 1960; Encuentran en Chicago una ciudad más tolerante, en la que pueden alimentar algunas esperanzas de ascenso social. Sin embargo, ni el colapso del tejido industrial ni la evolución progresiva del equilibrio de poder entre comunidades facilitan la integración socioeconómica de los negros. De la tierra prometida para los negros del sur profundo, Chicago se convirtió, durante las décadas de 1950 y 1960, en un enorme gueto al estilo americano, violento, abandonado y espacialmente aislado. Los autores analizan la relación entre la comunidad negra y la administración "blanca" de la ciudad a través del prisma de un racismo casi institucionalizado, que el paso a la alcaldía del Washington afroamericano entre 1983 y 1987 no permitió borrar. Incluso hoy, a pesar de las renovaciones y la (frágil) renovación de la ciudad, a pesar de la elección de Obama, la comunidad negra todavía parece estar situada en los márgenes de la ciudad, dominada y sin muchas esperanzas.
Como ayuda a señalar esta nota, este libro se centra en la comunidad afroamericana de la ciudad de Chicago. Ciertamente era esencial mencionarlo, y los desarrollos que los dos autores extraen de él son interesantes, aunque a veces teórica y políticamente discutibles. Pero, realmente, ¿fue del todo justo llamar a este libro "Historia de Chicago"?