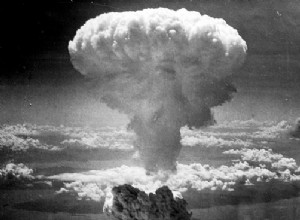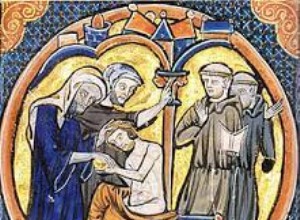El tratamiento que se ha dado al campo del aseo personal medieval-moderno en nuestra sociedad exhibe una serie de temas propios de una cultura popular fortalecida por diversos epítomes que abarcarían desde el séptimo arte hasta las publicaciones más insólitas que podemos encontrar en internet donde Cualquier rigor mínimamente histórico brilla por su ausencia[1]. Lo que ha generado una serie de dogmas en los que se nos presenta una Edad Media sucia y oscurantista, con una Edad Moderna posterior que apenas supera este imaginario desgarbado y pestilente. . Un buen ejemplo podría ser el mito ilusorio atribuido a Isabel la Católica, según el cual juró no cambiarse de ropa hasta la toma de Granada, que se difundió sin ningún fundamento [2].
En esta línea, hay que tener en cuenta las notables dificultades que tiene que atravesar la historia a la hora de estudiar los entresijos de la vida cotidiana, siendo conscientes de que gran parte de lo escrito Las fuentes que han logrado llegar hasta nuestros días, varían extraordinariamente, no sólo entre los distintos grupos sociales, sino también de unas regiones y comarcas a otras. Debiendo el historiador recurrir en muchos casos a fuentes indirectas[3], puntualidades y anécdotas, con el peligro interpretativo que ello conlleva, debiendo saber utilizarlas todas de forma cruzada[4] para intentar recomponer la realidad que ocurrido, evitando al mismo tiempo caer en el presentismo histórico.
El campo de la higiene es un gran ejemplo de este problema, ya que al mismo tiempo hay que navegar por multitud de fuentes, que en muchos casos pueden contradecirse entre sí. También tenemos que lidiar con las diferentes interpretaciones de los mismos, en ocasiones, marcadas por las intenciones del día, que poco o nada tienen que ver con la historia en sí.
El baño en la Edad Media
Gran parte de la inmunda estética occidental medieval que ha llegado hasta nosotros proviene de las duras críticas que recibió durante la Ilustración del siglo XVIII, en la que no dudaban en exagerar y hipérboles de una época que se pretendía demonizar con la clara intención de diferenciarse de ella a la hora de refrendar su efervescente doctrina[5]. Esta labor de difusión peyorativa no sólo se llevó a cabo a raíz de la modernidad, sino que en las sociedades contemporáneas podemos encontrar crónicas como las musulmanas de los siglos X y XI , con los de Ibrāhīm ibn Yaʿqūb y Abu Abdullah al-Bakri, que intentan desacreditar a sus enemigos francos y gallegos (nombre que estos daban a los cristianos de la Península Ibérica), siendo algo puramente propagandístico, tal como hizo su correligionario Ibd Fadlan con otro pueblo peculiar de la época, los vikingos a quienes acusaba de carecer de los fundamentos más básicos de aseo personal. , algo que estudios recientes han desmentido y nos revelan como una muestra más de falsa difusión[6].
Para dejar de lado estas ideas, debemos comenzar por ser conscientes de que incluso en el cristianismo medieval temprano, costumbres como el lavado de los pies y el cuidado del cabello aparecer. como parte del ritual litúrgico y de las multitudinarias peregrinaciones[7], numerosos monasterios contaban con sus propias casas de baños como un eco lejano del mundo clásico. A medida que avanzan los largos siglos medievales, podemos desentrañar costumbres que han pasado desapercibidas para el discernimiento general. Desde un primer momento, la vestimenta en sí fue un bien de inusitado valor, ya que su factura resultaba gravosa, teniendo en cuenta que además de ser tejida, su propio origen agrícola, y la recolección de sus materias primas, requería un arduo trabajo[8]. Este mismo fue heredado cuando se había conservado en buen estado, pasando a ser reutilizado en forma de toallas, pañuelos, colchas, etc., cuando su reutilización fue inviable[9].

Aquí será donde se colocarán las camisas de lino, algodón o sarga, que se colocaban entre la ropa y el cuerpo con la intención de proteger la primera de las secreciones del segundo, siendo estas prendas mucho más fáciles de lavar y reponer, al mismo tiempo que se realizaba el lavado en seco del propio individuo [10]. Para la ropa corporal, la limpieza de la misma fue con jabones, lejía y cepillos no abrasivos . Siendo aquí donde resaltarán el uso del jabón y otros productos que además de usarse para el aseo de la ropa, también se usaban para el aseo personal, aromatizándose con el tiempo. La producción de jabón en pastilla se remonta a la antigüedad, con saponificación en Siria a través de aceite de oliva y cenizas de laurel, conviviendo con jabón líquido elaborado con sebo animal, o la famosa lejía de ceniza de los romanos, conseguida gracias a plantas con sales alcalinas[11]. .
Estas prácticas fueron muy apreciadas en la Edad Media, y los vendedores de jabón aparecieron a mediados del siglo XX. X en el Libro del Eparca , o dándose la venta y exportación de jabones como los de Castilla o Marsella en el s. XI[12]. En la propia Corona de Castilla, ya en 1456, se decretó que la producción de jabón era privilegio real, lo que demuestra su importancia, uniendo esta industria jabonera a la del sur ismaelita que fue anexionada durante la Reconquista, con almonas como aquellas. de Sevilla o Granada en pleno funcionamiento tras esto[13]. Pues no hay que olvidar que en la Península Ibérica se mantiene y reproduce el exquisito patrimonio musulmán en el que se mantienen y reproducen baños públicos de origen romano para ambos sexos. no pasará desapercibido. (unas 600 en Córdoba en el siglo X[14]), mientras que existe un amplio uso por parte de las mujeres andaluzas de cosméticos, perfumes, pastas depilatorias y dentífricos[15].
En relación con esta última cita, higiene dental se remontará a los tiempos de Egipto y Roma, manteniendo posteriormente esta preocupación en escritos como el Libro de Alexandre , del s. XII, donde se cita la necesidad de tener dientes sanos para que una mujer sea considerada bella, como en el Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita, s. XIV, o un poco más tarde, a mediados del s. XV, en la carpeta Speculum al [16]. Esto no afectará sólo al género femenino, ya que los palillos (a veces perfumados), reglas básicas como no escupir en la mesa, o el uso de postizos[17], (de marfil, hueso, mármol o perlas; unidos con hilo de oro ), también eran algo masculinos.
Respecto a la boca, hacían gárgaras con orina higienizarlo por su cantidad de amoniaco (utilizado también para blanquear la lana y el lino), atestiguado en pueblos antiguos como los íberos, añadiendo los romanos la piedra pómez como aglomerante, y que se siguió practicando hasta el s. XVII[18]. A lo largo de la Edad Media, y posteriormente, existirán numerosas alternativas a esta práctica, ya que surgirán recetarios con los que elaborar pastas para la limpieza de las piezas bucales, que podían alcanzar cierta complejidad, como la que llevaba alabastro, porcelana, fina azúcar, coral blanco, canela, perlas y almizcle. Junto a estos, también habrá enjuagues para el dolor, con cocción de vino blanco y raíz de espriol; o para el mal aliento, como una cocina con vino con algarrobas, almastica y raíz de lirio[19].
La higiene de la Edad Moderna como heredera de la medieval
Con la llegada de la modernidad, la higiene medieval se desarrolló con enormes muestras como es el caso de los baños públicos, que, a pesar de sufrir críticas por parte de algunos religiosos, cierran un número nada despreciable de ellos. (debido al temor a la propagación de enfermedades, la mal vista práctica de la prostitución y, especialmente, su costoso mantenimiento en leña y agua[20]), continuaron estando en uso activo. Un buen ejemplo de ello sería el que da Sebastián de Covarrubias en sus Tesoros de la lengua castellana , en 1611, donde da testimonio de la continuidad del uso de los baños públicos y privados.
En cuanto a otros hábitos, el aseo medieval pervive, con escritos como el tratado del archidiácono Juan de Toledo, médico de cámara del rey Enrique el Sufriente, titulado De sanitate corporis conservanda [veintiuno]. Desarrollandose en la Edad Moderna con obras como la de Juan Luis Vives, titulada Diálogos:Lingua Latinae Exercitatio , enmarcado en el protorrenacimiento hispánico y orientado hacia un hombre nuevo que debía forzar una atención personalizada en el ámbito privado[22], donde el pulido debía ser tanto físico como espiritual; Además de tener dicho trabajo con dos vestigios de autores antiguos expertos en medicina, como es el caso de Galeno.
Gracias a sus escritos podemos encontrar referencias a la higiene diaria como las siguientes, de carácter general:
O esto, más específico:
Lo cual, en una sociedad tan profundamente devota como la de su época, estaría fuertemente ligado a la limpieza del alma:
Como hemos visto, Vives se refiere únicamente a las partes visibles del cuerpo, algo muy propio de la moral medieval, sin olvidar que el resto del mismo recibiría el mismo trato, ampliando a Said. cuidado de la ropa, destacando el cambio de la misma, tanto para el interior, dedicado a la tintorería, como para el cuerpo:
Sin olvidar el calzado, que puede ser simples calzas con suela, entera o media, o zapatos de cuero, a veces toscos[27].
Y en el ámbito de la alimentación:
Como hemos comprobado, el cuerpo y la vestimenta en la Edad Moderna recibieron mucha atención por parte de sus gentes , lo que rompe buena parte de las afirmaciones negativas que tanto calado han tenido incluso hasta nuestro presente. Aún así, mirando al Madrid de los Austrias, también se pueden derribar otros temas, como el famoso "agua va", cuyo vaciado sólo podía producirse por la noche y cuando las noches estaban desiertas (lo que no pudo evitar que la literatura satírica surgiera del el tiempo se aprovechaba, cayendo bajo sorpresas mefíticas de rezagados y coquetos transeúntes que se encontraban bajo las ventanas de sus amantes[30]). La infracción de su reglamento no fue baladí, ya que las penas alcanzaron los cuatro años de destierro para los dueños de la casa, más una paliza en el caso de los sirvientes.

Finalmente, cabe señalar que el mercado del jabón continuó en estos siglos, sirviendo de ejemplo el jabón de Castilla, exportado a América [31], ganando importancia el producido en Sevilla (con importantes baños públicos como el de Reina Juana y San Juan de Palma[32]), que podía ser oscuro o blanco, y se elaboraba a partir de aceite de oliva, potasa y algas. [33]. Sin dudarlo, también fue un producto más en mercados interiores como el de Medina del Campo, donde acudieron comerciantes de Portugal, Aragón, Génova, Florencia, Irlanda y Flandes[34].
Los conquistadores y su paradigma en el estudio de la higiene
Uno de los muchos clichés que se han achacado hasta la saciedad a los conquistadores de la naciente Monarquía Hispánica ha sido su supuesta falta de higiene, siendo algo promovido por puro desconocimiento tanto del pueblo llano como de los profesionales. Este mito surgirá a principios del siglo XX cuando ciertos autores utilizaron el término “sorpresa” para comparar la higiene de los españoles y los aztecas. , no apareciendo este asombro en las fuentes de la época, donde la palabra utilizada es "maravilla", sin aludir a un aparente mal olor[35] en los castellanos, sino al asombro que la limpieza causaba en los propios conquistadores. de las nuevas personas que acababan de conocer.
Generalmente, la recepción de Cortés con incienso por parte de las tenochas se señala como argumento para sustentar la quimérica creencia de que estaban asustados por el hedor que despedían los conquistadores, teniendo que tenga en cuenta que dicho incienso era copal, resina utilizada para las ofrendas a los dioses mexicas, con quienes inicialmente confundían a los miembros de la hueste cortesana, siendo testimonial de esta costumbre religiosa Bernardino de Sahagún en sus escritos[36].
Con esto habría que refrescar esa otra visión que lamentablemente ha llegado a nuestro futuro, no sólo con el estudio previo de la limpieza medieval-moderna, sino también con otros textos de del momento, como las del conocido Bernal Díaz del Castillo. Este conquistador participó en diversas expediciones por el Caribe y Mesoamérica, como la a Florida, donde lo primero que hace junto a sus compañeros al llegar a tierra firme es buscar agua dulce para el consumo y lavar ropa. Ya en la campaña por Tenochtitlán, donde participó activamente, se puede encontrar en sus escritos la siguiente cita posterior a la fatídica Noche Triste:
Este será un ejemplo de la importancia del cuidado personal incluso en circunstancias bélicas en las que tendría una serie de convenientes complicaciones provenientes de un terreno prácticamente desconocido, un entorno de estrés continuo, y las muertes de la guerra misma. Una vez cristalizada la conquista, no pocas costumbres castellanas llegaron a la Nueva España con un enorme e interesante mestizaje de costumbres y hábitos[38] en el que Díaz del Castillo destaca la llegada y producción del jabón peninsular a la Nueva España. :
Se pudieron encontrar otras muestras tras investigaciones mínimas, como en la expedición de Magallanes, donde, a pesar de los barcos en mal estado, tareas como fregar las cubiertas eran obligatorias[40], mientras que, en calma En aquella época era frecuente bañarse en el mar[41]. Todo esto nos lleva a reconsiderar las viejas concepciones sobre la falaz falta de higiene en los conquistadores , que, como tales, eran hombres y mujeres de su tiempo, con estilos de vida análogos a los de quienes les habían precedido en el tiempo.
Conclusión
Este microensayo muestra brevemente la importancia de la limpieza y la higiene en la Europa Occidental a lo largo de la Edad Media y la modernidad, aclarando algunos de sus principales aspectos. Considerando éstos de vital necesidad a la hora de implementar una nueva visión de ambas etapas históricas más allá de concepciones estéticas cinematográficas o fábulas incrustadas en la cultura general, mejorando así nuestra visión de un pasado más limpio de lo que hasta ahora se creía. , y por más remoto que parezca, es un atractivo y genuino ancestro del mundo que pisamos.
Bibliografía
Bibliografía física:
- AMASUNO SÁRRAGA, MARCEINO V. Alfonso Chirino, médico de los reyes castellanos . (1993). Valladolid. Ministerio de Cultura y Turismo. pág:66.
- CALVO, JOSÉ. Así vivían en el Siglo de Oro . (1994). Madrid. Anaya. páginas:34.35.
- CARMONA BALLESTERO, EDUARDO. (2008). Historia de Castilla:reflexiones desde el siglo Burgos. ACEPTAR. pág:135.
- CASTELLS, LUIS. WALTON, JUAN. (mil novecientos noventa y cinco). La historia de la vida diaria Madrid. Asociación de Historia Contemporánea:Marcial Pons. págs.:103. 106.
- DEFOURNEAUX, MARCELINO. (1983). La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro . Barcelona. Argos Vergara. páginas:62. 63.
- DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. (1991). Historia real de la conquista de la Nueva España (dos). Madrid. Biblioteca americana. Historia 16. Información y revistas S.A. pp:476.
- DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. (1991). Historia real de la conquista de la Nueva España (4). Madrid. Biblioteca americana. Historia 16. Información y revistas S.A. pp:460.
- ESPINOSA, ROSA MARÍA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). Castilla y Portugal en los albores de la Edad Moderna . Ministerio de Educación y Cultura:Universidad. págs.:56. 66. 67. 68. 69.
- GREUS, JESÚS. Así vivían en Al-Andalus . (1988). Madrid. E.G. Anaya. págs.:36. 38.
- LUCENA SALMORAL, MANUEL., y otros. Historia de América Latina. Volumen II. Historia Moderna . (2002). Madrid. Ediciones Silla. Grupo Anaya S.A. Sociedad Estatal para la ejecución de programas del quinto centenario. páginas:284-286.
- DE SAHAGÚN, BERNARDINO. Historia general de las cosas en la Nueva España . Volumen 1. Robredo, P. México. 1938.pp:230.
- TOMÁS, HUGO. El Imperio español. De Colón a Magallanes . (2003). Barcelona. Editorial Planeta S.A. págs:603. 618. 619.
- ZARAGOZA, GONZALO. Rumbo a las Indias . (1989). Madrid. Colección Vida Cotidiana. Grupo Anaya S.A. págs:28. 32.
Bibliografía digital:
- San José Beltrán, Laia. 7 de septiembre de 2013. Aspecto de un vikingo (I):La higiene de los vikingos, ¿paganamente limpios o paganamente cerdos? La Vigilia de la Valquiria. Recuperado de:https://thevalkyriesvigil.com/2013/09/07/la-higiene-de-los-vikingos-paganmente-limpios-o-paganmente-marranos/
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 12 de junio de 2019. EL JABÓN , medicina nacional . Historias para mentes curiosas. Recuperado de:https://revisioneshistoricasopusincertum.blogspot.com/2019/06/el-jabon-medicina-domestica.html
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 14 de mayo de 2020. Ni tanta sed de oro, NI TANTA SUCIEDAD . Historias para mentes curiosas. Recuperado de:https://revisioneshistoricasopusincertum.blogspot.com/2020/05/conquistadores-ni-tanta-sed-de-oro-ni.html
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 17 de junio de 2021. Basura que pulula por las Redes Sociales:EN LOS AÑOS 1600 Y 1700… Historias para mentes curiosas. Recuperado de:https://revisioneshistoricasopusincertum.blogspot.com/2021/06/basura-que-pulula-por-las-redes.html
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 21 de febrero de 2019. La camiseta de Isabel la Católica:Certezas y engaños . El asterisco. Opiniones y notas al margen. Recuperado de:https://www.elasterisco.es/isabel-la-catolica/
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 28 de mayo de 2018. Higiene y vestimenta . Vestimenta y costumbres en la España medieval hasta el siglo XVII. Recuperado de:https://opusincertumhispanicus.blogspot.com/2018/05/la-higiene-y-la-ropa.html
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 4 de abril de 2017. Higiene dental . Vestimenta y costumbres en la España medieval hasta el siglo XVII. Recuperado de:https://opusincertumhispanicus.blogspot.com/2017/04/la-higiene-dental.html
- Sanz de Bremond Lloret, Consuelo. 4 de abril de 2019. La Edad Media y el Siglo de Oro:La higiene y sus mitos . El asterisco. Opiniones y notas al margen. Recuperado de:https://www.elasterisco.es/la-higiene-y-sus-mitos/
Notas
[1] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 17 de junio de 2021. Basura que pulula por las Redes Sociales:EN LOS AÑOS 1600 Y 1700… Historias para mentes curiosas. [Entrada de blog].
[2] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 21 de febrero de 2019. La camiseta de Isabel la Católica:Certezas y engaños . El asterisco. Opiniones y notas al margen. [Entrada de blog].
[3] CASTELLS, LUIS. WALTON, JUAN. (mil novecientos noventa y cinco). La historia de la vida cotidiana. Madrid. Asociación de Historia Contemporánea:Marcial Pons. pág:103.
[4] CASTELLS, LUIS. WALTON, JUAN. (mil novecientos noventa y cinco). op. Cit, págs:106.
[5] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2019. La Edad Media y el Siglo de Oro:La higiene y sus mitos . El asterisco. Opiniones y notas al margen. [Entrada de blog].
[6] SAN JOSÉ BELTRÁN, LAIA. 7 de septiembre de 2013. Aspecto de un vikingo (I):La higiene de los vikingos, ¿paganamente limpios o paganamente cerdos? La Vigilia de la Valquiria. [Entrada de blog].
[7] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2019. op. Cit. [Entrada de blog].
[8] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 28 de mayo de 2018. Higiene y vestimenta. Vestimenta y costumbres en la España medieval hasta el siglo XVII . [Entrada de blog].
[9] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 28 de mayo de 2018. Op. Cit. [Entrada de blog].
[10] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 28 de mayo de 2018. Op. Cit. [Entrada de blog].
[11] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 12 de junio de 2019. JABÓN, medicina doméstica . Historias para mentes curiosas. [Entrada de blog].
[12] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 12 de junio de 2019. op. Cit. [Entrada de blog].
[13] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 12 de junio de 2019. op. Cit. [Entrada de blog].
[14] GREUS, JESÚS. Así vivían en Al-Andalus . (1988). Madrid. E.G. Anaya. pág:36.
[15] GREUS, JESÚS. (1988). op. Cit, págs:38.
[16] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2017. Higiene dental. Vestimenta y costumbres en la España medieval hasta el siglo XVII. [Entrada de blog].
[17] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2017. op. Cit. [Entrada de blog].
[18] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2017. op. Cit. [Entrada de blog].
[19] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2017. op. Cit. [Entrada de blog].
[20] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 4 de abril de 2019. op. Cit. [Entrada de blog].
[21] AMASUNO SÁRRAGA, MARCEINO V. Alfonso Chirino, médico de los reyes castellanos. (1993). Valladolid. Ministerio de Cultura y Turismo. pág:66.
[22] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). Castilla y Portugal en los albores de la Edad Moderna. Valladolid. Ministerio de Educación y Cultura:Universidad. pág:56.
[23] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. pág:66.
[24] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. pág:67.
[25] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. pág:66.
[26] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. páginas:67-68.
[27] CALVO, JOSÉ. Así vivían en el Siglo de Oro. (1994). Madrid. Anaya. páginas:34-35.
[28] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. pág:68.
[29] ESPINOSA, ROSA MARIA. MONTENEGRO, JULIA. (1997). op. Cit. pág:69.
[30] DEFOURNEAUX, MARCELLÍN. (1983). La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro. Barcelona. Argos Vergara. pág:62.
[31] DEFOURNEAUX, MARCELLÍN. (1983). op. Cit. pág:63.
[32] THOMAS, HUGH. El Imperio español. De Colón a Magallanes. (2003). Barcelona. Editorial Planeta S.A. págs:603.
[33] THOMAS, HUGH. (2003). op. Cit. páginas:618-619.
[34] CARMONA BALLESTERO, EDUARDO. (2008). Historia de Castilla:reflexiones desde el siglo XX. Burgos. ACEPTAR. pág:135.
[35] SANZ DE BREMOND LLORET, CONSUELO. 14 de mayo de 2020. Ni tanta sed de oro, NI TANTA SUCIEDAD. Historias para mentes curiosas. [Entrada de blog].
[36] DE SAHAGÚN, BERNARDINO. Historia general de las cosas de la Nueva España. Volumen 1. Robredo, P. México. 1938.pp:230.
[37] DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. (1991). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (2). Madrid. Biblioteca americana. Historia 16. Información y revistas S.A. pp:476.
[38] LUCENA SALMORAL, MANUEL., y otros. Historia de Iberoamérica. Volumen II. Historia Moderna. (2002). Madrid. Ediciones Silla. Grupo Anaya S.A. Sociedad Estatal para la ejecución de programas del quinto centenario. páginas:284-286.
[39] DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. (1991). Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (4). Madrid. Biblioteca americana. Historia 16. Información y revistas S.A. pp:460.
[40] ZARAGOZA, GONZALO. Rumbo a las Indias. (1989). Madrid. Colección Vida Cotidiana. Grupo Anaya S.A. pág:28.
[41] ZARAGOZA, GONZALO. Rumbo a las Indias. (1989). Madrid. Colección Vida Cotidiana. Grupo Anaya S.A. pág:32.