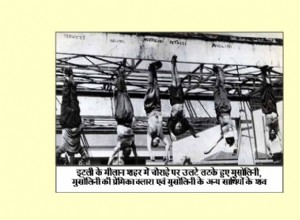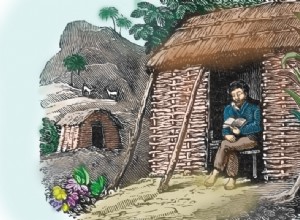Por fin todo se aclaró al mismo tiempo, y el cielo que se liberó de sus brumas, y la política que se calmó, y las almas que se abrieron a una confianza al menos temporal. A partir de entonces, la capital, abandonada a sí misma, hizo todo lo posible para completar sus preparativos festivos.
En 1855, el Palacio de Industria, ampliado con varios anexos, parecía suficiente para clasificar los productos franceses y extranjeros. En 1867, el número de expositores, que era de 52.000 en lugar de 24.000, el número previsto de visitantes, el deseo de fijar la atención mediante un espectáculo cada vez más cautivador, todas estas razones habían determinado una instalación más espaciosa.
La elección recayó en la llanura del Campo de Marte. El plan general era el de un vasto parque, repleto de quioscos o pabellones, dispuestos algunos por utilidad, otros por efecto pintoresco, fantasía o placer.
En medio de este parque se había erigido el Palacio de la Exposición propiamente dicho. Se trataba de una inmensa construcción circular, sin suelo, de óvalo muy pronunciado, que por sí sola cubría una superficie de más de dieciséis hectáreas y que, extendiéndose desde el Sena hacia la Escuela Militar, comenzaba a trescientos metros del río, hasta terminar a unos doscientos metros de la avenida La Motte-Picquet. Si el aspecto no era muy elegante, la distribución interior, muy notable y diseñada según los planos del Comisario General A. Le Play, era sencilla e ingeniosa. Consistía en una serie de círculos concéntricos, con caminos radiantes que cruzaban los sectores sucesivos.
Cada una de estas galerías circulares estaba dedicada a una naturaleza especial de productos. Una Exposición Universal, al reunir todos los productos de la actividad humana, permite registrar hasta en sus más mínimos detalles los gustos, las modas y las tendencias de una época. Como tal, refleja el estado social y económico, del mismo modo que las elecciones generales reflejan el estado político. La Exposición de 1867 tuvo, sobre todo, este carácter. Se habría dicho que la sociedad imperial, en vísperas de desaparecer, se había posado complacientemente ante el futuro para permitir que éste lo reconociera y lo arreglara.
Fue la gran fiesta de París que se goza, no la de un día y una noche, sino la que duró seis meses. Era como un gigantesco cuento de hadas transportado a la vida real y penetrando en ella aspectos fantásticos. Colores extrañamente variados, líneas caprichosamente entremezcladas, gritos alegres, ruidosos hasta el punto de impactar, invitaciones atrevidas que provocaban todos los placeres y despertaban todas las pasiones. La mirada fue solicitada por todos
1698
tipos de construcciones, de todos los tamaños, de todos los estilos, de todas las épocas, de todas las naciones:faros, teatros, caravasares, templos egipcios, pórticos griegos, pagodas chinas, casitas inglesas u holandesas, rediles tiroleses, casas de correos o isbah rusas, suecas. viviendas. Sobre todo, dominaba Oriente, con sus mezquitas, cafés, bazares y toda la serie de imitaciones bizantinas. Con curiosidad desconcertada, contemplamos este amasijo de edificios de cimientos frágiles, todos en apariencia, que en la misma estación verían nacer y morir y que, con su brillo superficial, simbolizaban bastante bien la sociedad misma.
Todo se había combinado para lograr lo pintoresco. Aquí campamentos árabes, allí rusos con sus caballos, auténticos caballos esteparios; más lejos, mexicanos encaramados en la plataforma de una tumba azteca; en otros lugares, virtuosos tunecinos que ofrecieron a un público heterogéneo la muestra de un café-concierto al estilo de los países de Berbería; luego chinos, chinos, egipcios, todos más o menos auténticos; finalmente, y en número infinito, los turcos.
La esperanza de depreciar un poco los gastos generales de la empresa había llevado a los comisionados imperiales a conceder, a cambio de una remuneración, a los industriales, pequeños o grandes, ciertas derechos de instalación:de concesión en concesión, estos habían invadido parte del parque; habían establecido allí cervecerías, pastelerías, delicatessen y, sobre todo en profusión, talleres de fotografía; allí organizaban bailes, allí cantaban canciones, sorteaban loterías, mostraban caballos ucranianos entrenados como perros sabios.
Con sus tiendas, sus cuarteles, sus juegos, sus torniquetes, la Exposición parecía un recinto ferial. , pero prodigioso, y el más vertiginoso que uno pudiera haber soñado. El aspecto era también el de una enorme hospedería y, para ser honesto, de una hospedería equívoca y brillante.
Una policía demasiado fácil no había logrado regular estos lugares. Bajo los toldos de restaurantes o cafés, mujeres escotadas, maquilladas, provocativas, vestidas de bávaras, holandesas o españolas, ofrecían, en todos los idiomas, comida y bebida de todos los países, y, con su atrevimiento, desconcertaban al menos mojigato. .
En medio del perpetuo tumulto, sólo un lugar permitía una relativa meditación:era el jardín dibujado en la parte del Campo de Marte frente al Sena y que formaba como un Pequeño parque aislado, al final del propio gran parque. Allí se había reunido todo lo que puede deleitar la vista:invernaderos, aviarios, acuarios de agua dulce y salada, parterres, estanques e incluso árboles grandes.
El parque era realmente demasiado frívolo. ¡Cuántos, agotados en distracciones, apenas encontraron tiempo para entrar en la gran galería, y sólo se llevaron a casa la impresión injusta e incompleta de una vasta empresa de pequeños placeres, de una feria colosal deseada! Fue una gran lástima.