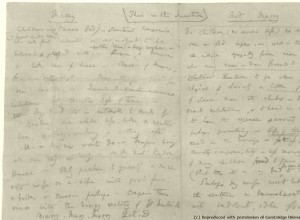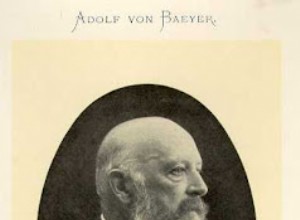El soplo de julio había enfriado los glaciares de Spitsbergen y arrancado de la bahía de La Madeleine, como jirones de continente, el hielo acumulado durante nueve meses de invierno.
Como islas flotantes cuyas costas habrían tenido montañas de cristal, estos hielos cubrían el mar a lo lejos, deslumbrando con su inmaculado esplendor. Bajo la reverberación del sol oblicuo, sus masas, medio sumergidas, parecían rocas de piedras preciosas, donde todos los matices delicados y vivos se unían sin mezclarse, en el brillo más radiante. (p.382)

Mientras las olas socavaban sus bases suavizadas por el calor, más intenso a medida que avanzaban hacia el sur, estas grandes masas cambiaban a cada momento de forma y apariencia, y variaban sin cesar los estilos de su arquitectura desmoronada; las agujas, las columnas, las pirámides, los frontones gigantes, las arcadas colosales, aparecieron por un momento y pronto volvieron a caer en el abismo.
Todos erizados de sus fragmentos afilados, el mar los presionó unos contra otros y los empujó hacia la orilla, donde se rompieron con un estrépito de truenos, seguido de roncos bramidos.
Fue una visión terrible pero sublime. (p.382)

Nada en nuestra Europa podría dar una idea justa y verdadera de la aridez y de la desolación de estos paisajes del Norte, cuyas líneas abruptas, violentas, duramente detenidas, ni siquiera tienen que suavizar la formidable severidad de sus aspectos. Luz abundante y serena que, en otras latitudes, compensa, a fuerza de brillo, la aspereza y aspereza de las formas. (p.324)
A veces estas islas quedan aisladas como arrecifes en medio de las olas; a veces están tan juntas y tan juntas que forman una segunda orilla opuesta a la primera; a veces el barco entra en un recinto de rocas que se curvan a su alrededor como la cuenca, por un lado, en mar abierto; a veces son largos muros, paralelos en su base, sobresalientes en su cima, y que se juntan sobre vuestras cabezas como gigantescos arcos de triunfo. (p.324)

En barcos de pesca iba de una isla a otra, escribiendo, dibujando, siempre trabajando. […] Se encuentra a veces, de hecho, entre los intrépidos marineros lapones, que navegan por las costas; dignos rivales de aquellos reyes del mar que descubrieron el nuevo mundo, con sus esquifes sin puentes y sin brújulas, cuatro siglos antes que los inmortales genoveses. Con miserables barcas, que no querríamos navegar en nuestros lagos, rozan día y noche los más formidables arrecifes y afrontan las más terribles tormentas. (p.326)

A pesar de su avanzada edad, organizaba cacerías de osos, a las que guiaba a los jóvenes, y todavía dirigía sus numerosas pesquerías, que le proporcionaban beneficios bastante considerables, cuando los comerciantes finlandeses llegaban a sus alrededores con sus provisiones de harina y licores fermentados. (p.53)

Estas tiendas no tenían ni las dimensiones ni la riqueza de las que el viajero encuentra a veces en los desiertos arenosos de Oriente:eran pequeñas, de forma sencilla y de colores apagados. Estaba claro que no habían requerido ni muchos materiales ni mucho arte. Para su construcción bastaban siete u ocho postes plantados en círculo, unidos formando un haz por sus extremos y sujetos por lazos de cuero retorcidos y clavijas, que servían al mismo tiempo para sujetar las cortinas de los pretendidos. (p.6)

Fuentes y referencias:
Todos los extractos presentados proceden del cuento “Un amour en Laponie” del novelista Louis Énault (1824-1900).
Texto disponible íntegramente en Gallica.
Las ilustraciones son del pintor francés François-Auguste Biard (1799-1882)